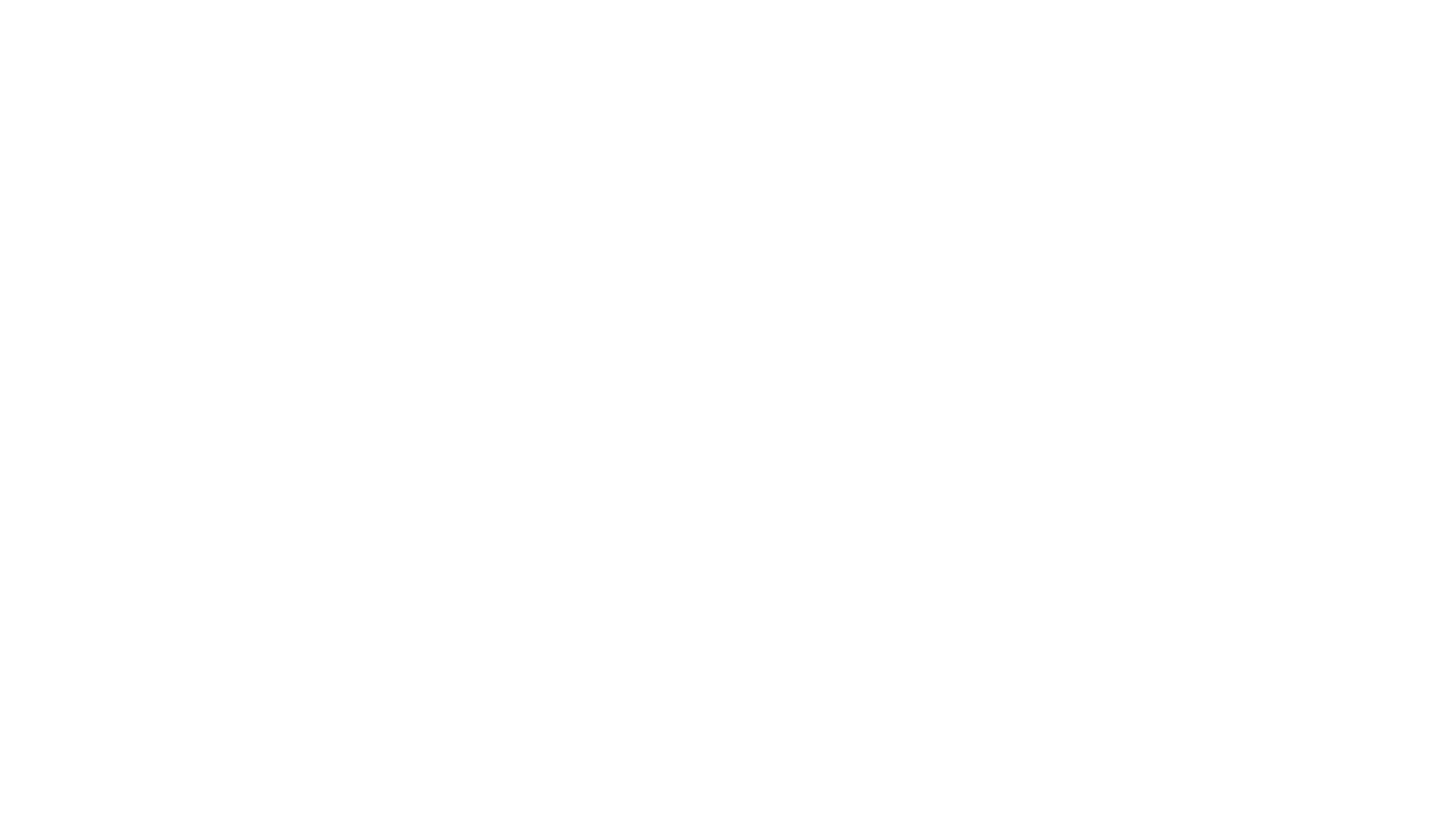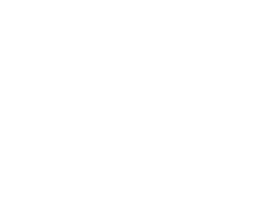Vida salvaje de las emociones. Capítulo 9. Domar a una mascota llamada emoción
Un relato de Daniel Álvarez Lamas
Con la ayuda de Renata Otero, Marián Cobelas y Nuria de Castro
Ya había conseguido consolidar todo lo que durante años había intuido sobre las emociones. En el fondo, no son más que un mecanismo animal que tiene una incidencia directa sobre nuestra racionalidad. Eso sí ¡menudo mecanismo! ¡y qué arrasadora es su influencia!
Te recuerdo los elementos del aprendizaje emocional (de los anteriores capítulos)
- Tenemos hábitos de pensamiento y emoción que nos resistimos a abandonar (la idea de familia que Samuel se resistía a soltar).
- Los episodios de dolor emocional proceden de alguno de esos hábitos de pensamiento y emoción.
- Hay un antiguo propósito positivo detrás de esos hábitos, pero ya no lo puedes conseguir (en el caso de Samuel, la felicidad de su familia)… y eso es lo que provoca dolor.
- Para superar ese dolor necesitamos un fuerte propósito del cambio que nos oriente (en el caso de Samuel, recuperar su dignidad y la felicidad de sus hijos). Queremos recuperar el equilibrio, y eso hace que surja un nuevo propósito poderoso
- Y todo ello desemboca en una catarsis liberadora:
- La aceptación de la realidad conflictiva, que nos permite comprenderla.
- A partir de ello, encontramos una nueva perspectiva, que nos permite abandonar los hábitos de pensaminto y emoción, superando el dolor emocional.
Unas semanas después de terminar mi primera parte del estudio sobre las emociones, conocí a la persona con la que descubrí un nuevo universo. Durante meses había leído, releído y analizado todo lo necesario para poner en orden mis ideas. Entonces llegó Max para revolverlo todo y regalarme un enfoque inesperado.
Me habían hablado de aquella extraña directora de teatro, Max Becker. Contaban que sus actores vivían las emociones en escena tan intensamente que el público creía que improvisaban.
Max dirigía una prestigiosa compañía de teatro en Compostela llamada Stardust. Era una persona difícil de encontrar, pues no se prodigaba por los círculos bohemios que frecuentan los artistas. De hecho, no se la veía en ningún entorno social. Estaba dedicada al cien por cien a su profesión.
La persona que más me había hablado de ella era su diseñador de vestuario, Alberto. Decía que Max apreciaba la vida salvaje de las emociones más que a los actores que las sentían, que disfrutaba de hacer saltar todo tipo de emociones en cada ensayo. ¡Alberto se entusiasmaba tanto al explicarlo! Según él, «Max veía a los actores como un terrario donde se cultivaban las emociones». Eso era lo que daba sentido a su trabajo… y a su vida.
Alberto me explicó que Max creía en la vida propia de las emociones hasta tal punto, que las llamaba «sus mascotas». Las veía como suyas, aunque estaban «dentro de cada actor». Adoraba jugar con ellas. A veces parecía como si Max desgarrara al actor por dentro para extraer sus emociones más profundas.
No pude con la curiosidad y me acerqué a Compostela para conocer a Max.
El día que fui a ver su primera obra me di cuenta de que no exageraban ni lo más mínimo. Me quedé con la boca abierta de principio a fin. El público estaba rendido al torrente de emociones que los actores volcaron a lo largo de la representación. La ovación final no pudo ser más apasionada.
Iba con la intención de conocer a Max, aún sabiendo lo poco que le gustaba recibir visitas. De hecho, había gente esperando a todos los componentes de la compañía Stardust excepto a ella. La temían.
A pesar de todo, me dirigí con decisión al camerino de Max y toqué con los nudillos en su puerta. Con tanto ruido no podía escuchar si me decía que entrara, así que entré directamente. Ella estaba allí. Se giró de forma elegante en su asiento y clavó en mí su mirada. Pude percibir su extrañeza al ver a un hombre de mediana edad con un aspecto entre profesor y escritor bohemio,… y creo que sintió curiosidad. Sabía que yo no era el típico admirador.
Max era una mujer madura, de estatura algo superior a la media, con un aspecto poderoso y saludable. Tenía una larga cabellera blanca y unos ojos azules claros como un mar en calma y profundos como ese mismo mar. Todo esto le daba un halo de energía que tanto podía ser serena como convertirse en una tempestad majestuosa, como bien pude comprobar después.
– Buenas noches, Sra. Becker. Mi nombre es Luis Castro. ¿Tiene diez minutos? Querría hablar con usted de algo que creo que nos interesa a ambos.
– ¿De qué se trata? – dijo Max, sin levantarse de su asiento. Estaba comiendo una manzana. No dejaba de mirarme.
– Soy profesor de la Facultad de Filosofía de Lugo – continué – y estoy realizando una investigación sobre las emociones. Me interesa su trabajo como directora, pues el éxito de su método explica algunos resultados de los estudios que he realizado. Creo que puede aplicarse todo ello al desarrollo humano. – … y se hizo un segundo de silencio en el que ella se sentía cómoda mientras continuaba escudriñándome.
– ¿Y qué le interesa de mi trabajo como directora, Luis? – me dijo, divertida, incluso con un poco de sorna. – Pero siéntese, por favor. – La situación le atraía. Me sentía como cuando estás captando la atención de un animal. Me senté y dejé mi chaqueta sobre la mesita que estaba a mi lado.
– Me atrevo a decir que usted no se fija tanto en la técnica de sus actores como en que muestren auténticamente sus emociones – comencé. – Les pide algo así como que desnuden su interior. Es decir, que se liberen del pudor para dejar libre lo que llevan dentro.
– Eso es cierto – dijo Max, sin inmutarse. – Los actores saben que es una condición para trabajar en Stardust. Lo que les pido no es una fantástica interpretación, sino que vibren con las emociones que les toca en cada escena. De hecho, escribo la obra en función de las emociones más vivas de los actores de cada obra. Esa es la tecla para que todo brille – concluyó, mientras se hacía un cigarrillo.
– Escribe la obra en función de las emociones más vivas de sus actores. – repetí despacio por mi asombro. – ¿Puede explicarme un poco más? – Me di cuenta de que estaba poniendo la misma cara que un niño cuando le enseñan un caramelo.
– Cada persona tiene determinadas emociones más encendidas en cada momento de su vida – continuó Max. – Pero algunas de ellas alcanzan en algún momento tal intensidad que tiñen la esencia de la persona. Yo a estas las llamo emociones salvajes. Me encanta jugar con ellas ¡Tienen tanta fuerza! – dijo.
– Sin duda, Max. Lo he podido comprobar – respondí. Podía notarse la profundidad de su pasión en su mirada.
Max me asombró desde el principio. Tiene un aspecto implacable, pero su capacidad de empatía le da un aire apaciguador. Eso sí, cuando hablas con ella solo cabe lo auténtico. Cuando te escucha, parece que te traspasa, que lee tu mente. Las conversaciones con Max son breves y profundas, con pausas llenas de significado. Es curioso… Max me da la misma impresión que de pequeño me causaban los samuráis.
– Emociones salvajes – dije, recapitulando. – Emociones que empapan a cada individuo ¡Qué interesante! Creo que entiendo, pero… ¿Podría ponerme un ejemplo?
– Muy fácil– continuó ella. – Por ejemplo, la típica persona que está continuamente enfadada. Le parece que todo lo que le pasa es injusto y no para de encontrar cosas de las que quejarse. El mundo está confabulado contra ella. No se da cuenta de que se trata simplemente de las gafas con las que mira el mundo.
– Claro – continué. –Solo ve aquello que confirma que el mundo es su enemigo y se enfada cada vez más.
– Sí. El enfado gobierna su vida – concluyó. – Para que aprendan a manejar este tipo de emociones salvajes, suelo decir a los actores que las traten como si fueran sus “mascotas”.
– ¿Unas mascotas? – pregunté. Me encantó que mencionara esa metáfora tan chocante.
– Bueno – respondió Max, – en realidad yo veo a las emociones como animales salvajes que conviven dentro de una selva llamada ser humano. Ellas compiten, luchan por salir, a veces de forma arrolladora, otras de forma sutil, …
Cada una tiene su propia personalidad – continuó -, aunque a la vez existe un orden, un equilibrio, como en todo ecosistema. Las llamo mascotas, pero podría llamárseles fieras.
Mascota suena a animal familiar – dijo – y me gusta que los actores vean con cariño esa emoción que puede ser tan destructiva. Quiero que se permitan jugar con ella durante los ensayos. Es la única manera de conseguir lo que yo quiero de la obra.
¡Dios! Aquello fue como un enorme descubrimiento: emociones salvajes que crecen dentro de las personas y que pueden verse como sus “mascotas”, las personas como un ecosistema,… Todo encajaba con las intuiciones que había tenido pero que no era capaz de describir. Max tenía en su mente un manual sobre la vida salvaje de las emociones.
– Max, ¿y qué es lo que hace que las mascotas cobren tanta vida? – pregunté, para prolongar el hilo de su metáfora.
– Muchas cosas influyen, pero, principalmente, cada actor tiene, en cada momento de su vida, una situación que le deja huella – dijo. Ahora hablaba más despacio, como desde un lugar más profundo. – Esa persona se ve sometida a una situación para la que no está preparada y que no puede masticar. Entonces se despierta una emoción de fondo, como el miedo, el enfado o la tristeza, que lo impregna todo.
El impacto de esa circunstancia es tan grande – continuó Max – que esa emoción se desborda, se sale de madre. Será como una fiera… hasta que juegue con ella para convertirla en su «mascota».
– ¿Y cómo afecta eso al trabajo del actor? – le pregunté.
– Te pondré un ejemplo – me dijo, tuteándome por sorpresa y bajando su tono como para hacerme una confidencia. – Hace poco tuve una actriz, Eva, que había sufrido un grave problema familiar. Se sintió enormemente enfadada con su madre, pero no fue capaz de manifestarlo, o, al menos, no consiguió hacerlo de la forma adecuada. Ese enfado se le quedó impregnado.
– Cuéntame más, Max – le dije, inclinándome hacia delante.